Una mirada franca,
liberada de cualquier artificio, presentada, en general, en un hermoso blanco y
negro que, ajustando su discreción monocromática al pausado ritmo interior de
las imágenes, remite a un cierto clasicismo analógico, frondoso de grises. He
aquí un Vietnam recatado lleno de lo que Bernard Plossu llamaría “decisivos
instantes de nada”; escenas deliberadamente capturadas de la cotidianidad
sin afán de ningún espectacular “punch” visual que, sin embargo, nos
hablan con discreta elocuencia del moroso ritmo de la vida oriental.
Mujeres adornadas con el
cúbico sombrero “nón lá” sentadas sobre una delicada geometría de
barcazas varadas; anónimos paseantes observados sobre un lejano puente de madera
delicadamente enmarcado por un árbol del que solo vemos apenas una ramas al
poético modo de la mejor y más clásica fotografía oriental; instantáneas de
travesuras infantiles que irradian la felicidad contagiosa de aquellos juegos
simples y espontáneos que Occidente, a toda prisa, dejó atrás; composiciones
armoniosas como abstractos paisajes fractales y diminutas figuras de solitarios
agricultores que emergen de los campos de arroz como si en lugar de hombres,
fueran otra expresión surgida de la misma tierra que aman, sufren y trabajan;
los “ojos” de una barcaza de río sobre la que distinguimos apenas el recorte de
una diminuta silueta, como si en esa vastedad caudalosa surcada por lanchones y
gabarras la presencia humana, aún erguida triunfal y dominante, fuera una rara
anomalía. Bellas y maduras mujeres campesinas fotografiadas en la llana
dignidad de sus tareas cotidianas y otras más mundanas y urbanitas cruzando
elegantes la ciudad o el retrato, formidable, de una anciana de rostro surcado
por esas arrugas tan profundas del esfuerzo y de la vida que parecen oquedades
taladradas en la piel…. Un retrato de una humanidad y una contundente simpleza
que solo pueden provenir –y esto es lo más difícil de encontrar en
fotografía– de quien mira a su modelo con la absoluta dignidad de quien
solo pretende comprender el sentido de esas llagas penetradas en la piel y
capturar la humana majestad de su verdad interior.
Por supuesto, estas
imágenes de Manuel G. Abadía toman distancia del cierto pintoresquismo con el
que numerosos fotógrafos se internan –nos internamos- por la epidermis visual
de los territorios exóticos que se han granjeado la molesta fama de ser
atractivos safaris
fotográficos en un intento muy honrado por esquivar la habitual y
cansina tentación del fotógrafo occidental, tan eurocentrista, de hacer cliché
y costumbrismo con todo lo que geográficamente nos es tan lejano como
incomprensible. Al revés: Manuel G. Abadía, atento a lo que él llama el “ritmo
habitado”, es decir, ese transcurso imperceptible de las horas en el que,
no sucediendo nada aparentemente destacado, se nos da sin embargo la plena y
oculta medida de las cosas, acude a los pequeños detalles –un rostro en primer
plano; la espera de un anciano plásticamente apoyado en el quicio de un comercio…– para
ir conformando un mosaico de pequeñas teselas visuales que, ya completado, si
es que un trabajo así puede decirse alguna vez completado, nos darán la visión
del país de un paseante distraídamente atento que no hurga en lo que ve con la
angustia y la voracidad de esos fotógrafos que peinan el paisaje como en una razzia frenética confundiendo la profunda
realidad con sus manifestaciones más espectaculares o triviales sino
deteniéndose ante ella con una mirada más pausada, más entera, y hasta en sus detalles,
o precisamente por la suma variada de sus detalles, más global. Esa,
afortunadamente, es la mirada de MG.
















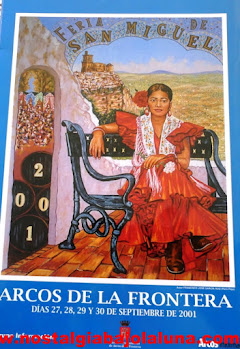





































































































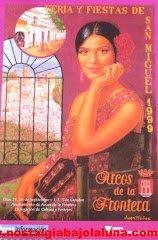






















































No hay comentarios:
Publicar un comentario