Érase una vez un joven que
tenía fama de ser el individuo más terco de la ciudad, y una mujer que tenía
fama de ser la doncella más tozuda, e inevitablemente terminaron por enamorarse
y casarse.
Después de la boda, celebraron
en su nuevo hogar un gran festín que duró todo el día.
Al fin los amigos y parientes
no pudieron comer más, y uno por uno se marcharon.
Los novios cayeron agotados, y
estaban preparándose para quitarse los zapatos y descansar cuando el marido
notó que el último invitado se había olvidado de cerrar la puerta al marcharse.
-Querida -dijo-, ¿te molestaría
levantarte para cerrar la puerta? Entra una corriente de aire.
-¿Por qué debo cerrarla yo?
-bostezó la esposa-. Estuve de pie todo el día, y acabo de sentarme. Ciérrala
tú.
-¡Conque sí! -regonzó el
esposo-. En cuanto tienes la sortija en el dedo, te conviertes en una
holgazana.
-¿Cómo te atreves? -gritó la
novia-. No hace un día que estamos casados y ya me insultas y me tratas con
prepotencia. ¡Debí saber que serías uno de esos maridos!
-Vaya -gruñó el esposo-. ¿Debo
escuchar tus quejas eternamente?
-¿Y yo debo escuchar
eternamente tus protestas y reproches?
Se miraron con mal ceño durante
cinco minutos. Luego la novia tuvo una idea.
-Querido -dijo-, ninguno de
ambos quiere cerrar la puerta, y ambos estamos cansados de oír la voz del otro.
Así que propongo una competencia. El que hable primero debe levantarse a cerrar
la puerta.
-Es la mejor idea que he oído
en todo el día -respondió el esposo-. Comencemos ahora.
Se pusieron cómodos, cada cual
en una silla, y se sentaron frente a frente sin decir una palabra.
Así habían pasado dos horas
cuando un par de ladrones pasó por la calle con un carro.
Vieron la puerta abierta y entraron en la casa, donde no parecía haber nadie, y
se pusieron a robar todo aquello de que podían echar mano.
Tomaron mesas y sillas, descolgaron cuadros de las paredes, incluso enrollaron
alfombras.
Pero los recién casados no
hablaban ni se movían.
No puedo creerlo -pensó el
esposo-. Se llevarán todo lo que poseemos, y ella no dice una palabra.
¿Por qué no pide ayuda -se
preguntó la esposa-. ¿Piensa quedarse sentado mientras nos roban a su antojo?
Al fin los ladrones repararon
en esa callada e inmóvil pareja y, tomando a los recién casados por figuras de
cera, los despojaron de sus joyas, relojes y billeteras.
Pero ninguno de ambos dijo una palabra.
Los ladrones se largaron con su
botín, y los recién casados permanecieron sentados toda la noche.
Al amanecer un policía pasó por la calle y, viendo la puerta abierta, se asomó
para ver si todo estaba bien.
Pero no pudo obtener una respuesta de la pareja silenciosa.
-¡A ver! -rugió-. ¡Soy el
agente de la ley! ¿Quiénes son ustedes? ¿Esta casa les pertenece? ¿Qué sucedió
con todos los muebles?
Y al no obtener respuesta, se
dispuso a golpear al hombre en la oreja.
-¡No se atreva! -gritó la
esposa, poniéndose en pie-. Es mi marido, y si usted le pone un dedo encima,
tendrá que responder ante mí.
-¡Gane! -gritó el esposo,
batiendo las palmas-. ¡Ahora ve a cerrar la puerta!
William J. Bennett. El libro de
las virtudes










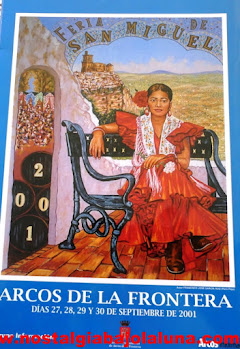





































































































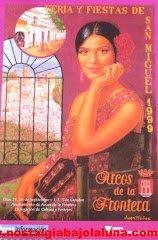






















































No hay comentarios:
Publicar un comentario