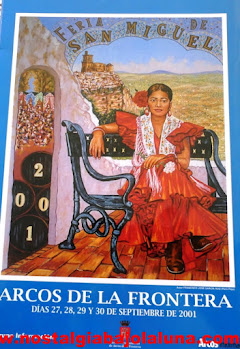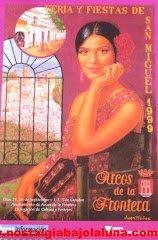|
Nm 21, 4-9
Jn 8, 21-30
La Cuaresma, como camino de conversión y de transformación, es al mismo tiempo, una exigencia de una firme decisión de frente a Dios nuestro Señor. La Cuaresma nos pone delante lo que nosotros tenemos o podríamos elegir: con Dios o contra Él; junto a Él o separados de Él. Esta decisión no simplemente se convierte en una elección que hacemos, sino es una decisión que tiene una serie de repercusiones en nuestra vida.
El ejemplo de la Serpiente de Bronce que nos pone el Libro de los Números, no es otra cosa sino una llamada de atención al hombre respecto a lo que significa alejarse de Dios. Cuando el pueblo se aleja de Dios aparece el castigo de las serpientes venenosas. Dios, al mismo tiempo, les envía un remedio: la Serpiente de Bronce.
En ese mirar a la Serpiente de Bronce está encerrado el misterio de todo hombre, que tiene que terminar por elegir a Dios o por apartarse de Él. Está en nuestras manos, es nuestra opción el hacer o no lo que Dios pide.
Esta misma situación es la que vivían los hebreos de cara a Dios en medio de las adversidades, en medio de las dificultades: los hebreos se encontraban en el desierto y estaban hartos del milagro cotidiano del maná y de las dificultades que tenían, lo que hace que el pueblo murmure contra Dios. Algo semejante nos podría pasar también a nosotros: ser un pueblo que se acostumbra al milagro cotidiano y acaba murmurando contra Dios, como les pasó a los judíos de la época de nuestro Señor: acostumbrados, se cegaron al milagro que era tener frente a ellos, ni más ni menos, que a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad.
También nosotros podemos ser personas que acaban por acostumbrarse al milagro: El milagro «tan normal» de la vida de Dios en nosotros a través del Bautismo y a través de la Eucaristía. El milagro «tan normal» del constante perdón de nuestro Señor a través de la confesión, a través de nuestro encuentro con Él. El milagro «tan normal» de la Providencia de nuestro Señor que está constantemente ayudándonos, sosteniéndonos, robusteciendo nuestro corazón.
Y cuando uno se acostumbra al milagro, acaba murmurando, acaba quejándose, porque ha perdido ya la capacidad de apreciar lo que significa la presencia de Dios en su vida. Ha perdido ya la capacidad de apreciar lo que puede llegar a indicar la transformación que Dios quiere para su vida.
La Cuaresma son cuarenta días en los cuales Dios nos llama a la conversión, a la transformación. Cada Evangelio, cada oración, cada Misa durante la Cuaresma no es otra cosa sino un constante insistir de Dios en la necesidad que todos tenemos de convertirnos y de volvernos a Él. Sin embargo, pudiera ser que nos hubiésemos acostumbrado incluso a eso; como quien se acostumbra a ser amado, como quien se acostumbra a ser consentido y se transforma en caprichoso en vez de agradecido, porque así es el corazón humano.
La constante llamada a la conversión, la constante invitación a la transformación interior -que es la Cuaresma-, nos puede hacer caprichosos, superficiales e indiferentes con Dios, en lugar de hacernos agradecidos. Y, cuando se presenta el capricho, aparece la queja y la rebelión en contra de Dios, y aparece también la ceguera de la mente y la dureza de la voluntad: “Ellos no comprendieron que les hablaba el Padre”. Los judíos habían llegado a cerrar su mente y endurecer su voluntad de tal manera que ya ni siquiera comprendían lo que Jesucristo les estaba queriendo transmitir. ¡Qué tremendo es esto en el alma del hombre! ¡Qué efectos tan graves tiene!
Jesús, en el Evangelio de hoy, nos dice: “Si no creen que Yo soy, morirán en sus pecados”. En la vida no tenemos más que dos opciones: abrirnos a Dios en el modo en el cual Él vaya llegando a nuestra vida, o morir en nuestros pecados. Es la diferencia que hay entre levantarse o quedarse tirado; entre estar constantemente superándose, siguiendo la llamada que Dios nuestro Señor nos va haciendo de transformación personal, de cambio, de conversión, o vernos encerrados, encadenados cada vez más por nuestros pecados, debilidades y miserias.
Preguntémonos: ¿Dónde encuentro dificultades para superarme? ¿En mi psicología, en mi afectividad, en mi temperamento, en mi amor, en mi vida de fe, en mi oración? Muy posiblemente lo que me falta en esa situación no sea otra cosa sino la capacidad de poner a Dios nuestro Señor como centro de mi existencia. Creer que Cristo verdaderamente es Dios, creer que Cristo verdaderamente va a romper esa cadena. Recordemos que Cristo necesita de nuestra fe para poder romper nuestras cadenas; Cristo necesita de nuestra voluntad abierta y de nuestra inteligencia dispuesta a escuchar, para poder redimir nuestra alma; Cristo necesita nuestra libertad.
Quizá en esta Cuaresma podríamos haber seguido muchas tradiciones, hecho ayuno, vigilias, sacrificios y oraciones, pero a lo mejor, podríamos habernos olvidado de abrir nuestra libertad plenamente a Dios. Podríamos habernos olvidado de abrir de par en par nuestro corazón a Dios para dejar que Él sea el que va guiándonos, el que nos va llevando y el que nos libra -como dice el Evangelio- de morir en nuestros pecados. Es decir, el que nos libra de la muerte del alma, que es la peor de todas las muertes, producida no por otra cosa, sino por el encadenarse sobre nosotros nuestras debilidades, miserias y carencias.
No hay otro camino, no hay otra opción: o rompemos con esas cadenas, creyendo en Cristo, o nuestra vida se ve cada vez más encerrada y enterrada. A veces podríamos pensar que el egoísmo, el centrarnos en nosotros, el intentar conservarnos a nosotros mismos es una especie de liberación y de realización personal y la única salida de nuestros problemas; pero nos damos cuenta que cuanto más se encierra uno en uno mismo, más se entierra y menos capacidad tiene de salir de uno mismo.
El Evangelio de hoy nos dice al final: “Después de decir estas palabras, muchos creyeron en Cristo”. Después de que Cristo habla de la presencia de Dios en su alma y en su vida, la fe en los discípulos hace que ellos se adhieran a nuestro Señor. Vamos a preguntarnos también nosotros: ¿Cómo es mi fe de cara a Jesucristo? ¿Cómo es mi apertura de corazón de cara a Jesucristo? ¿Cuál es auténticamente mi disponibilidad? ¿Soy alguien que busca echarse cadenas todos los días, que busca encerrarse en sí mismo, que no permite que Dios nuestro Señor toque ciertas puertas de su vida?
No olvidemos que donde la puerta de nuestra vida se cierra a Dios, ahí quien reina es la muerte, no la superación; ahí quien reina es la oscuridad, no la luz. A cada uno de nosotros nos corresponde el estar dispuestos a abrir cada una de las puertas que Dios nuestro Señor vaya tocando en nuestra existencia. Estamos terminando la Cuaresma, preguntémonos: ¿Qué puertas tengo cerradas? ¿Qué puertas todavía no he abierto al Señor? ¿En qué aspectos de mi personalidad no he permitido al Señor entrar?
Ojalá que nuestro Señor, que viene a nuestro corazón en cada Eucaristía, sea la llave que abre algunas de esas puertas que podrían todavía estar cerradas. Es cuestión de que nuestra libertad se abra y de que nuestra inteligencia nos ilumine para poder encontrar a Dios nuestro Señor; para poder librarnos de esa cadena que a veces somos nosotros mismos y que impide el paso pleno de Dios por nuestra vida.
Se acerca la Pascua, que es el paso de Señor, el momento en el cual Dios pasa entre su pueblo para liberarlo de sus pecados, nuestras puertas deben estar abiertas. Ojalá que el fruto de esta Cuaresma sea abrirnos verdaderamente a nuestro Señor con generosidad, con libertad, con la inteligencia que nos es necesaria para seguirlo sin ninguna duda y sin ningún miedo, para que Él nos entregue la vida eterna que Él da a los que creen en Él. |





.JPG)